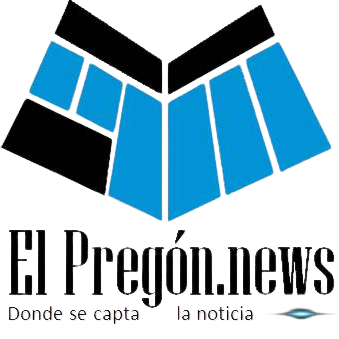Arq. José Antonio Robles
En Venezuela, la planificación urbana a nivel municipal enfrenta una profunda y preocupante desconexión entre sus responsabilidades teóricas y su práctica diaria. Lo que en teoría debería ser un proceso dinámico, participativo y estratégico, encargado de visualizar el crecimiento ordenado, la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad del entorno urbano a largo plazo, se ha transformado en una mera rutina burocrática. Los directores de las oficinas de planificación, profesionales con formación técnica y vocación de servicio, son relegados al papel de funcionarios administrativos, consumiendo sus jornadas en la gestión de trámites, la revisión de planos y la emisión de permisos, mientras el verdadero propósito de su labor —el diseño del futuro urbano— queda relegado al olvido.
Este fenómeno no es solo un problema de gestión ineficiente; es un síntoma de una crisis estructural en el sistema de gobierno local, agravada por décadas de desinversión pública, precarización institucional y desinterés político por el desarrollo urbano sostenible. Las oficinas de planificación urbana, que deberían funcionar como centros de pensamiento estratégico, innovación territorial y articulación interinstitucional, operan hoy con presupuestos mínimos, personal insuficiente y escasos instrumentos técnicos. En muchos casos, carecen incluso de planos actualizados, bases de datos geográficos confiables o herramientas digitales básicas para el análisis urbano, lo que limita su capacidad de proyección y toma de decisiones informadas.
La base de la planificación urbana en Venezuela se encuentra en una jerarquía de leyes y reglamentos que buscan regular el uso del suelo, el desarrollo de los centros poblados y la protección de los recursos naturales. La constitución, leyes nacionales como la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, la Ley Orgánica del Ambiente y múltiples reglamentos municipales establecen un marco jurídico aparentemente robusto para guiar el crecimiento ordenado de las ciudades. Sin embargo, este entramado normativo, en la práctica, ha sido sistemáticamente ignorado, malinterpretado o aplicado de forma selectiva. La brecha entre la norma escrita y su implementación real es tan amplia que muchas veces las decisiones urbanas se toman al margen de la legalidad, favoreciendo intereses particulares o actuaciones emergentes, en detrimento del interés colectivo.
El rol del planificador urbano, que en países con sistemas urbanos maduros implica liderar procesos de diagnóstico territorial, formular planes de desarrollo urbano integral, diseñar políticas de movilidad sostenible, promover la resiliencia climática y garantizar el acceso equitativo a servicios públicos, se ha diluido en el contexto venezolano. Su labor se reduce, en la mayoría de los municipios, a la solicitud de solvencias, cedula catastral, revisión del Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales (VUF), mal llamado “permiso de construcción”, la Constancia de Habitabilidad o la aplicación de normativas obsoletas, muchas de ellas heredadas de décadas pasadas y desconectadas de las realidades actuales del crecimiento urbano. Esta visión restrictiva del trabajo de planificación convierte a estos profesionales en guardianes de un orden estático, en lugar de agentes de transformación.
Esta inercia administrativa tiene consecuencias profundas y visibles en el tejido urbano de las ciudades venezolanas. Al carecer de una visión estratégica de largo plazo, las ciudades crecen de manera desordenada, espontánea y muchas veces caótica. Nuevas urbanizaciones surgen sin planificación previa, sin infraestructura vial adecuada, sin redes de agua, alcantarillado, electricidad ni servicios de salud y educación. Las zonas periféricas de las grandes ciudades — como Caracas, Maracaibo, Valencia o Barquisimeto— se expanden sin control, generando asentamientos informales que, aunque responden a una necesidad real de vivienda, carecen de condiciones mínimas de habitabilidad.
Además, la falta de espacios públicos, parques, áreas verdes y equipamientos comunitarios agrava la precariedad del entorno urbano. Las ciudades se vuelven cada vez más densas, congestionadas y contaminadas, con sistemas de transporte ineficientes que obligan a los ciudadanos a largas y agotadoras jornadas de desplazamiento. La movilidad se convierte en un calvario cotidiano.
La ausencia de planificación estratégica robusta también impide anticipar y mitigar los efectos del cambio climático. En un país cada vez más vulnerable a inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías, la falta de ordenamiento territorial adecuado multiplica los riesgos para las poblaciones. Comunidades enteras se asientan en zonas de alto peligro sin que exista un plan de prevención, evacuación o reubicación. La respuesta de las autoridades suele ser reactiva: se actúa solo después de que ocurre una tragedia, en lugar de prevenirla con políticas de ordenamiento ecológico y gestión del riesgo.
Este modelo de planificación reactiva y fragmentada refleja una visión cortoplacista del desarrollo urbano, dominada por intereses inmediatos —ya sea políticos, económicos o especulativos— que ignoran el bien común y el interés colectivo. Las decisiones urbanas se toman muchas veces sin consulta ciudadana, sin estudios de impacto ambiental ni sociales, y sin una evaluación rigurosa de sus consecuencias a mediano y largo plazo. El resultado es un entorno urbano fragmentado, desigual y profundamente injusto, donde los sectores más vulnerables pagan el precio más alto por la ausencia de planificación.
La planificación urbana como herramienta de transformación
Revertir esta tendencia requiere un cambio de paradigma profundo y estructural. No basta con mejorar la eficiencia administrativa; es necesario redefinir el rol de la planificación urbana como un eje central del desarrollo local. Las oficinas municipales de planificación deben recuperar su función estratégica, convertirse en centros de innovación urbana y actuar como articuladores entre el gobierno, la ciudadanía, el sector privado.
Para ello, es fundamental:
1. Dotar a las oficinas de planificación de recursos técnicos, humanos y financieros adecuados. Esto incluye la contratación de profesionales calificados (urbanistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, ambientalistas), y la adquisición de tecnologías en sistemas de información geográfica.
2. Actualizar y modernizar los instrumentos de planificación. Muchos municipios aún operan con planes de desarrollo urbano obsoletos, elaborados hace décadas. Es urgente impulsar procesos de actualización de estos, reconociendo que las ciudades son, ante todo, motores económicos. Para ello, es fundamental integrar el estudio del potencial económico de la ciudad, analizando sus actividades productivas y las dinámicas que generan riqueza.
3. Fortalecer la participación ciudadana. La planificación urbana no puede ser una tarea exclusiva de los técnicos. Es necesario crear mecanismos efectivos de consulta, deliberación y co-diseño con las comunidades, especialmente con aquellos sectores históricamente excluidos del proceso de toma de decisiones.
4. Reconocer la planificación como inversión, no como gasto. Las autoridades deben entender que una ciudad bien planificada es más eficiente, más segura, más productiva y más justa. Invertir en planificación no es un lujo, sino una necesidad estratégica para el desarrollo sostenible del país.
Una visión de futuro
Imaginemos ciudades venezolanas donde el transporte público sea eficiente, seguro y accesible; donde los espacios públicos sean seguros, verdes y acogedores; donde la vivienda digna sea un derecho real y no una promesa incumplida; donde la infraestructura no se colapse ante una lluvia fuerte; donde el crecimiento urbano respete los ecosistemas y preserve los recursos naturales.
Esa visión es posible, pero solo si se recupera el valor estratégico de la planificación urbana. Solo si se deja de ver a los planificadores como simples funcionarios de trámites y se les reconoce como arquitectos del futuro colectivo. Solo si se entiende que una ciudad bien planificada no es un producto del azar, sino el resultado de decisiones políticas, técnicas y sociales conscientes.
La planificación urbana debe dejar de ser una herramienta pasiva y convertirse en un motor de transformación. Debe pasar del estancamiento administrativo a la acción estratégica, del control burocrático a la construcción de territorios más habitables, sostenibles y equitativos.
En un país que enfrenta múltiples crisis, la planificación urbana puede ser una brújula. Puede ayudar a reconstruir no solo infraestructuras, sino también la esperanza. Porque detrás de cada ciudad bien diseñada hay una sociedad más justa, más resiliente y más humana. Y eso, sin duda, es un futuro que vale la pena planificar.
Correo: joseroblesp@gmail.com
@elpregon.news #Noti-Imágenes
Síguenos en:
Instagram: elpregon.news
Facebook: El Pregón Venezolano
“X” antes Twitter: @DiarioElPregón
Telegram: elpregon.news
Amenhotep Planas Raga en “X” @AmenhotepPlanas
En Ig: Planas Raga